
[wpedon id=»3319″ align=»center»]El desastre de Chernobyl en la antigua Unión Soviética fue, en su momento, una catástrofe que llamó la atención del mundo entero. Llegó al punto en que el nombre era sinónimo de un desastre nuclear, así como Hiroshima se convirtió en el lugar emblemático de un ataque nuclear. La planta soviética y su explosión son el escenario de una nueva mini serie de cinco episodios de HBO. Craig Mazin es el único escritor de los cinco capítulos que, antes de esta obra, se conocía más por las dos secuelas de The Hangover. Mazin, además, es unas de las voces que animan el podcast Script Notes, junto al guionista John August, que se concentra en todo lo que tenga que ver con el arte y el oficio de escribir guiones. Mucho de lo que hablan se puede aplicar a cualquier tipo de literatura.
Lo primero que me llamó la atención de Chernobyl es que se presenta casi como una trama de terror, en vez de desastre. Desde la manera en que se presentan las imágenes hasta cómo se mercadea en los anuncios de la emisora, se siente ese suspenso de que algo horrible va a suceder. Y, en efecto, algo horrible sí pasó en la planta nuclear Chernobyl. El público, en su mayoría, es consciente del desastre, pero aun así, la manera en que se presentan los sucesos genera suspenso. Ya vemos que la obra pretende separarse de lo esperado en una historia basada en un desastre verídico, al punto que en los primeros avances que vi, pensé que se trataba de una obra de ficción.
 En el primer episodio conocemos a quien será el protagonista de la historia, Valery Legasov, uno de los expertos de ciencia nuclear en la Unión Soviética. Legasov existió en la vida real, aunque en la serie lo presentan con algunas discrepancias de lo que fue su vida en realidad. Por ejemplo, en la serie, Legasov es un hombre sin familia, mientras que en la realidad sí tuvo esposa e hijo. Curiosamente, aquí se presentará una rara combinación de lealtad a los acontecimientos con ficción, que no permitirá que lo que realmente sucedió o existió sea un impedimento para contar la historia. Las discrepancias entre el Legasov ficticio y el real es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, los productores de la serie han mencionado en entrevistas todo tipo de medida que tomaron para que su representación de Pripyat (la pequeña ciudad donde estaba la planta de Chernobyl) y la planta nuclear fueran lo más auténticas posibles.
En el primer episodio conocemos a quien será el protagonista de la historia, Valery Legasov, uno de los expertos de ciencia nuclear en la Unión Soviética. Legasov existió en la vida real, aunque en la serie lo presentan con algunas discrepancias de lo que fue su vida en realidad. Por ejemplo, en la serie, Legasov es un hombre sin familia, mientras que en la realidad sí tuvo esposa e hijo. Curiosamente, aquí se presentará una rara combinación de lealtad a los acontecimientos con ficción, que no permitirá que lo que realmente sucedió o existió sea un impedimento para contar la historia. Las discrepancias entre el Legasov ficticio y el real es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, los productores de la serie han mencionado en entrevistas todo tipo de medida que tomaron para que su representación de Pripyat (la pequeña ciudad donde estaba la planta de Chernobyl) y la planta nuclear fueran lo más auténticas posibles.
En el primer episodio, titulado «1:23:45», la hora que marcó el reloj cuando explotó el reactor, conocemos a Legasov exactamente dos años después de la explosión de Chernobyl, en 1988. Está en su apartamento en Moscú grabando lo que será su testamento. Habla de lo que cuestan las mentiras. Termina su grabación, sale a botar la basura con el cassette donde grabó el testamento y, evadiendo el escrutinio de alguien que lo observa, deja su testimonio escondido. Sube al apartamento de nuevo y se ahorca. Acto seguido, la trama retoma los eventos de la noche en que ocurrió el desastre y va hora por hora, casi, siguiendo los sucesos. No hay que esperar mucho para que ocurra la explosión. El resto del episodio muestra las decisiones que se tomaron una vez ocurre el desastre. El público sabe lo que ha ocurrido, pero los personajes, no. Hacen cosas que les cobrará la vida luego. Nosotros lo sabemos porque hemos leído lo que sucedió en Chernobyl, pero ellos se niegan a creer que el reactor voló en cantos. A través de la trama, ya hemos conocido a algunos de estos personajes. Unos nos resultan simpáticos, otros asqueantes, como Anatoly Diatlov, el supervisor de la planta, que practicamente ordena a sus subordinados a morir simplemente porque rehusa creer que lo peor ha sucedido. Con esta toma de decisiones se jugará en el episidio final, pero por ahora, nuestro conocimiento de los hechos nos hacen sufrir con cada acción de los personajes. Se declara la emergencia y terminamos con Legasov, a quien llaman desde Moscú en su capacidad de experto para investigar lo que sucede en Pripyat.
Hago un aparte para mencionar una decisión que se tomó acerca del habla de los personajes. Generalmente, los personajes rusos en las películas de Hollywood suelen hablar inglés con un acento ruso, a pesar de que se supone que esten hablando su idioma, no inglés. En este caso, los productores decidieron que los actores hablarían con sus acentos británicos, en vez de utilizar uno ruso. Descartaron el inglés americano, curiosamente, porque pensaron que dañaría la ilusión de estar escuchando conversaciones entre soviéticos. Es un truco que hemos visto antes, pero en otros ámbitos. Si recuerdan la mayoría de las películas o series ambientadas en la antigua Roma, recordarán que los actores utilizan acentos británicos también; o sea, no hablan latín.
«The happiness of all mankind» es el segundo episodio y comienza luego de la explosión. El gobierno soviético sabe que ha sucedido algo en la planta de Chernobyl, pero no precisan qué. Peor aún, los encargados de la planta y sus superiores insisten en que no ha sucedido algo tan grave, que todo está bajo control. Aquí vemos cómo el sistema burocrático agrava la situación. Diferentes funcionarios, por miedo a no meterse en problemas con los superiores y tronchar sus carreras, no reportan bien lo que ha sucedido. Hay otros factores que influyen, por ejemplo, hablan de una cifra de radiactividad, que no es buena pero tampoco tan grave. Sin embargo, la cifra se reporta porque los instrumentos que miden la radiactividad no registran nada más alto que ese valor. Es como si tu carro solo marcara hasta 60 millas por horas y pensaras que viaja a esa velocidad mientra rueda desde una montaña empinada al doble de velocidad. Vas a 120 millas por horas, pero según tus intrumentos, vas a 60.
En este segundo episodio, seguiremos los pasos de Legasov, que debe reunirse con el gabinete de Gorbachev, líder de la Unión Soviética en ese entonces, para explicar la situación. Conocerá a Boris Shcherbina, a quien le han encargado arreglar el asunto de Chernobyl, como si se tratara de un problema menor, en vez de la catastrofe nuclear más desastrosa de la historia. Es como si te mandaran a apagar un fuego con una manguera y te enteras al llegar de que se trata de un siniestro forestal que ocupa una parte significante del estado de California. Legasov comienza a explicar al alto mando soviético, luego de inferir de un informe que el reactor explotó. La noticia no surte el efecto deseado en los presentes, así que el científico debe explicar por qué lo sucedido es tan grave. En este punto de la historia, Gorbachev se convierte en nosotros (¿o nosotros en Gorbachev?), ya que se nos proveerá con una explicación de lo que implicaba encontrar grafito y la cantidad de radiactividad que se disparaba del reactor. Al final de la reunión, Legasov y Shcherbina deben viajar al lugar del desastre y lidiar con la emergencia. Legasov es consciente de que el viaje significará una muerte temprana para ellos debido al cáncer que de seguro desarrollarán, ya que la radiactividad les causará daño a largo plazo.
Conoceremos también a Ulana Khomyuk, que es un personaje ficticio que representa un sector de la comunidad científica soviética que fuy muy crítico de la manera en que se manejan los asuntos en torno al desastre. Ulana se dará cuenta de que el reactor ha estallado gracias a sus poderes de observación y sus investigaciones. Luego la veremos investigando las causas del accidente también. Por ahora, sale a verificar la información que sospecha hasta encontrarse con Legasov.
La relación entre Shcherbina y Legasov comienza de manera atropellada. Legasov, armado con el conocimiento de lo que probablemente sucede y sus consecuencias, debe convencer a Shcherbina del peligro que enfrentarán. Shcherbina es mucho más pragmático y cauteloso en la manera en que trata con sus superiores, a quienes no les gustan las malas noticias. Poco a poco, Legasov convencerá a su compañero de la gravedad de la situación. El duo se complementa una vez aprenden a respetar el conocimiento y las destrezas de cada cual. Legasov sabe que hay que hacer cosas terribles para aminorar los daños, como ordenar a personas a exponerse a grandes cantidades de radiación. Sin embargo, su manera de proceder no convence. Shcherbina, por su parte, sí sabe qué decirles a los que necesitan convencer a arriesgarse por la patria.
No es hasta el tercer episodio, «Please remain calm» en que comenzaremos a ver los efectos de las dosis extremas de radiación que recibieron los empleados de la planta y los bomberos que acudieron a apagar el fuego en el reactor. Este episodio usa la manera en que se manifiestan los síntomas para crearle una trampa a la audiencia. Llegamos al hospital y vemos a las víctimas del primer episodio. Aparentemente, se recuperan. Sin embargo, esa mejoría es algo normal cuando se es expuesto a tanta radiactividad. Lo que sigue es un deterioro a nivel celular que causa un sufrimiento terrible. En el transcurso del episodio veremos estos efectos de manera gráfica. A la vez, veremos cómo avanza la investigación de Ulana, que terminará con una explicación del accidente en el último episodio. El episodio nos brinda un poco de esperanza para luego borrarla violentamente.
Los episodios 4 y 5 ya van camino al final. El cuarto nos enseña cómo el gobierno soviético decidió desplazar a los que vivían en las tierras afectadas y matar a cuanto animal se quedó atrás para que no se propagara la contaminación. Además, nos presenta a los mineros, que eran un gremio con algo de poder aun dentro de un sistema como el soviético. Estos también arriesgarán sus vidas para cavar un túnel debajo del reactor y así prevenir una complicación adicional. El último episodio nos presenta lo que sucedió la noche del accidente y quiénes tuvieron la culpa por medio de un juicio. Termina todo con un resumen de cómo terminaron los personajes en la vida real.
Más allá del mensaje que la serie desea transmitir, el logro mayor de Chernobyl es la manera que muestra la historia. Se notan las decisiones que se tomaron para que una historia conocida se presentara de manera diferente. Cada episodio busca evitar los lugares comunes (tropes en inglés) a los que estamos acostumbrados de ver en historias semejantes. La recreación de la época y el lugar parecen impecables, a juzgar por las reacciones de personas que vivieron en la Unión Soviética y que han visto la serie. Técnicamente y en la manera en que está escrita, esta serie tiene mucho que enseñar, desde la manera en que se utiliza el diálogo hasta la manera en que se muestran características de los personajes. Esta reseña solo toca algunos puntos. El mensaje del autor puede perderse, sin embargo (puede que no, ¿quién sabe?). En el podcast de la serie, Mazin, el escritor, ha mencionado que el tema principal de la serie es el que menciona Legasov al principio: ¿cuál es el precio de las mentiras? No obstante, podría interpretarse como una crítica al comunismo de la Unión Soviética. En estos tiempos de luchas contra el capitalismo y el neoliberalismo, cualquiera podría ver la serie como una denuncia de la ese sistema de gobierno. Sin embargo, el propio autor, en el podcast mencionado, muestra cierto tipo de admiración hacia la gente que estuvo involucrada en el incidente y pone en duda que los sacrificios que hicieron los soviéticos se hubieran logrado en los Estados Unidos. Por tanto, no me parece que su discurso sea una crítica a los soviéticos de por sí, sino una denuncia de las consecuencias de negar la verdad. Todo apunta a que esta tendencia de ignorar los hechos lleva a la humanidad a su pronta desaparición. Cada día hay más evidencia de que debemos cambiar drásticamente nuestro modo de vivir para detener los daños que le causamos al clima del planeta. Sin embargo, las personas que están en posiciones claves para promulgar estos cambios son los más ignorantes. Al final, la gran lección de Chernobyl, tanto el desastre como la serie, parece esfumarse, así como los fumadores, por más evidencia que se les presente acerca de los daños que causa el cigarrillo, no toman medidas para vencer su adicción.
 Si bien existimos artistas desilusionados, también podría alegarse que la nueva cepa nunca ha tenido una ilusión que perder. No sufren de nostalgia porque desde que están vivos los ricos han acaparado más dinero, mientras que los trabajadores no han visto un aumento en salario desde 1972, estudiar en la universidad no les garantiza un buen empleo, están más endeudados y el asunto con el narcotráfico empeora cada día que pasa. Para muestra, un botón. Así lee el primer poema de la colección:
Si bien existimos artistas desilusionados, también podría alegarse que la nueva cepa nunca ha tenido una ilusión que perder. No sufren de nostalgia porque desde que están vivos los ricos han acaparado más dinero, mientras que los trabajadores no han visto un aumento en salario desde 1972, estudiar en la universidad no les garantiza un buen empleo, están más endeudados y el asunto con el narcotráfico empeora cada día que pasa. Para muestra, un botón. Así lee el primer poema de la colección: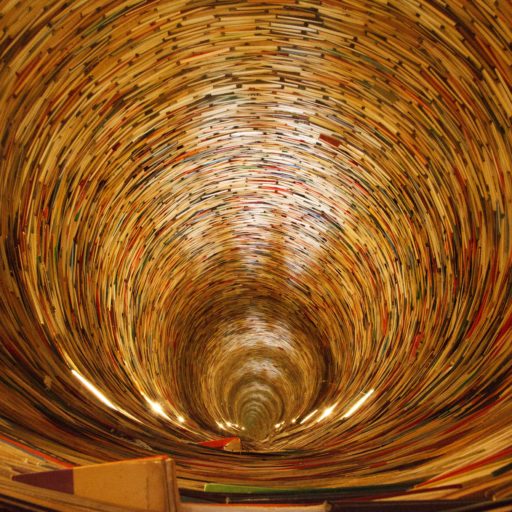



 En el primer episodio conocemos a quien será el protagonista de la historia, Valery Legasov, uno de los expertos de ciencia nuclear en la Unión Soviética. Legasov existió en la vida real, aunque en la serie lo presentan con algunas discrepancias de lo que fue su vida en realidad. Por ejemplo, en la serie, Legasov es un hombre sin familia, mientras que en la realidad sí tuvo esposa e hijo. Curiosamente, aquí se presentará una rara combinación de lealtad a los acontecimientos con ficción, que no permitirá que lo que realmente sucedió o existió sea un impedimento para contar la historia. Las discrepancias entre el Legasov ficticio y el real es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, los productores de la serie han mencionado en entrevistas todo tipo de medida que tomaron para que su representación de Pripyat (la pequeña ciudad donde estaba la planta de Chernobyl) y la planta nuclear fueran lo más auténticas posibles.
En el primer episodio conocemos a quien será el protagonista de la historia, Valery Legasov, uno de los expertos de ciencia nuclear en la Unión Soviética. Legasov existió en la vida real, aunque en la serie lo presentan con algunas discrepancias de lo que fue su vida en realidad. Por ejemplo, en la serie, Legasov es un hombre sin familia, mientras que en la realidad sí tuvo esposa e hijo. Curiosamente, aquí se presentará una rara combinación de lealtad a los acontecimientos con ficción, que no permitirá que lo que realmente sucedió o existió sea un impedimento para contar la historia. Las discrepancias entre el Legasov ficticio y el real es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, los productores de la serie han mencionado en entrevistas todo tipo de medida que tomaron para que su representación de Pripyat (la pequeña ciudad donde estaba la planta de Chernobyl) y la planta nuclear fueran lo más auténticas posibles.

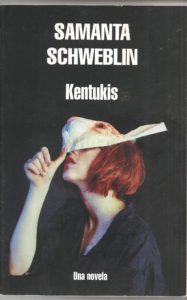




 Stumble It!
Stumble It!
